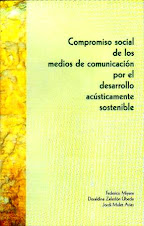Doraldina Zeledón Úbeda
Cierto, ha llovido mucho, desde mayo, y sin parar. Los estragos se sienten. Pero esto no es sólo a causa de las lluvias, también es por falta de prevención e irresponsabilidad De todos: los gobiernos, nacional y municipales, de hoy y de siempre. De prácticas inadecuadas del comercio, la industria, la producción, el consumo, la población. Unos que hacen muy poco y permiten todo a pesar de las leyes, y otros que contaminan y ayudan a que los problemas sean mayores. Me contaba una señora que ha visto a personas sacar la basura cuando llueve, para que se la lleve la corriente. O quienes la tiran a los cauces. Debería haber policías para controlar esto. La educación es lo más efectivo, pero a largo plazo. Hay que aplicar la ley. Si se multa al que tira la basura, la pensará para volverla a tirar. Pero también habría que disminuir la producción de residuos. Igualmente se debería ser estricto con los funcionarios que no funcionan. Realmente el pueblo no sólo es el presidente, sino el empleador; porque pobre, pero con sus impuestos paga puntualmente a sus empleados. ¿Por qué algunas autoridades demoran tanto en responder?
Ya es tiempo de que los gobiernos, nacional y municipales, comiencen a prevenir de verdad. ¿Por qué si se conocen lugares sumamente vulnerables se espera la lluvia para atenderlos? ¿Por qué reubicar a la carrera? ¿Que no hay terrenos? Creo que Nicaragua es lo que más tiene. Además, falta una ley de evacuación forzosa y reubicación obligatoria. Alguien decía que van a tratar de persuadir, eso debería ser antes; cuando ya el problema es grave hay que actuar.
En una noticia se decía “El teniente coronel Silva hizo énfasis en que las afectaciones de las lluvias no representan alarma, ya que cada invierno esas mismas comunidades enfrentan este tipo de situación y aclaró que “no hay un fenómeno extraordinario para decretar alerta”. Un fenómeno extraordinario sería que Malacatoya, Acahualinca, el barrio Hugo Chávez, no aparecieran en los diarios por inundaciones; que sabiendo que "cada invierno esas mismas comunidades enfrentan este tipo de situación", se pusiera en marcha un verdadero plan de prevención. ¿Porqué esperar que Motastepe se derrumbe? O los pobladores del Atlántico queden incomunicados y a la intemperie. Hay que buscar alternativas antes. Debería haber profesionales, técnicos, funcionarios, universidades, no sólo detectando sitios vulnerables, sino las soluciones para prevenir, buscar alternativas. Por ejemplo, qué hacer si el cerro La Gavilana dejara incomunicado a Estelí. Y también la población debe participar. Son los del lugar los que mejor conocen los problemas, podrían ayudar a detectar sitios vulnerables y o para la reubicación. Y prevenir evitando el deterioro del ambiente. Pero realmente prevenir, no para reubicar a última hora. Por ejemplo, qué alternativas dar a los habitantes de Motastepe y qué hacer para que la extracción de arena no continúe, qué hacer para crear condiciones que eviten el derrumbe. Porque no basta con reubicar a los que están cerca; los afectados pueden ser muchos, no sólo los que sufren directamente. Se ha dicho que las arenas llegarían a varios barrios de Managua. Por tanto, también se requiere del trabajo conjunto de los municipios. Y que la propia población afectada actúe. ¿Por qué esperar a que otros reaccionen por mí?
La prevención implica investigación, planificación, organización, sensibilización, negociación, porque no es igual que la gente salga a la fuerza a que lo haga sabiendo que es lo mejor. Y reubicación, condiciones, de nada serviría sacarlos y llevarlos a que sufran más. O que los saquen hoy y mañana regresen al mismo lugar. Y también se necesita rehabilitación de los reubicados. Y restauración o transformación del lugar evacuado, si es necesario. Creo que a corto plazo se podrían buscar alternativas de largo plazo. Y, como nos falla la memoria, sería provechoso recopilar la historia de catástrofes. En qué se falló, por qué. Puntos críticos por deslizamientos, inundaciones, terremotos, tornados, maremotos, incendios, corte de carreteras, de puentes. Qué se hizo, qué hacer y qué evitar en cada caso. Para sobrevivir el momento, para relocalización, rehabilitación, reconstrucción, albergues, alimentación, agua, salud, evitar saqueos y malos manejos. Pero no sólo para recopilar información, sino para darla a conocer, para utilizarla.
También es necesario el análisis del cumplimiento de las leyes, coordinación entre autoridades, participación ciudadana, procedimientos. Conocer las características y usos del lugar afectado y el de reubicación; cantidad de población afectada y sus actividades económicas, pues una reubicación no sólo tendría que ver con dotarlos de un terreno con sus servicios básicos, también con el empleo. Sin trabajo la gente vuelve al lugar. Esto no se puede hacer de emergencia, la prevención requiere tiempo.
Pero como no hemos prevenido, tenemos que prepararnos para actuar a última hora. La población puede contribuir a identificar los sectores vulnerables: cauces, cerros, ríos, casas. Población: personas mayores, enfermos, discapacitados, niños, embarazadas. Y animales domésticos. Y apoyar en la búsqueda de soluciones.
La prevención comienza con la protección del medioambiente. ¿Algún partido político estará pensando en el cambio climático o sólo les interesa el cambio de gobierno, de candidato? La verdad que ni eso. Parece increíble que estemos en semejante situación y que algunos políticos se estén peleando por seguir en el poder; desde arriba, desde abajo o de la mano.