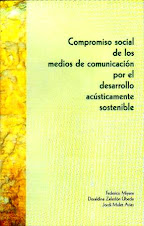Doraldina Zeledón Úbeda
Vivimos en un país tropical, donde los rayos del sol nos llegan perpendicularmente. Si a esto le sumamos la disminución de las concentraciones de ozono en la estratosfera, que permiten una mayor radiación de los rayos ultravioleta a la superficie de la Tierra, el problema se agrava. “Los rayos del sol dañan la piel, crean condiciones para su enfermedad y aumentan las arrugas prematuras”, advierten los especialistas. Y entre más exposición, más probabilidades de tener enfermedades de la piel; inclusive, los rayos ultravioleta se sabe que son un factor considerable en la aparición del cáncer de piel y de otros problemas para el medio ambiente y la salud.
Y, por no atender las orientaciones, sufrimos las consecuencias de la exposición al sol. Usar manga larga y sombrilla nos parece exagerado, y no digamos sombrero. Sin embargo, muchos problemas de la piel se dan por exposición a los rayos solares sin protegerse, aunque sus efectos no siempre se vean inmediatamente. Y, a pesar de que se dice que el sol afecta más a las personas de piel blanca, las morenas también sufren las consecuencias; pero la moda, el miedo a no hacer el ridículo y el alto costo de los productos antisolares nos llevan a problemas de la piel que significan más gastos en la salud, cuando se pueden comprar, y más problemas cuando el salario mínimo se devalúa al máximo. También nos hace falta educación para la salud.
Los dermatólogos recomiendan evitar la exposición directa, especialmente en horas cuando el sol es más intenso y los rayos más perpendiculares, entre las diez de la mañana a las tres o cuatro de la tarde. Pero si el trabajo obliga a estar afuera, exponiéndose al sol, hay que usar ropa que proteja: camisas con mangas largas y con cuellos, pantalones largos y sombreros. Sin embargo, debido al calor, no usamos mangas largas, y como el sombrero no es parte de la moda, tampoco lo usamos, cuando deberían ser un una pieza más, tanto del vestuario como de instrumentos de protección personal en el trabajo; por ejemplo, en el campo, la construcción, el transporte, las ventas ambulantes o estacionarias a la intemperie. Y se recomienda el sombrero, no la gorra, pues ésta no cubre el cuello ni las orejas. Sería saludable incluir en el diseño de modas el sombrero y la manga larga. Un caso muy particular es el de algunos taxistas que han implementado el uso de mangas para protegerse del sol. Son un ejemplo de que se debe seguir la lógica que impone el clima y no la moda 0 de que la moda siga la lógica del clima.
Los dermatólogos orientan también el uso de crema protectora solar o bloqueador solar, inclusive en los días nublados; y las personas más sensibles al sol deben usarlo aunque permanezcan en la sombra, pues los reflejos también pueden afectar. Y en este clima intenso que nos hace sudar tanto, el antisolar se va con el sudor, por lo que se hace necesaria más de una aplicación, dicen. Y esto no debería ser un lujo, sino una necesidad, pero el alto costo lo hace un producto inaccesible. En nuestro empobrecido país, hasta el gallopinto y el pinol son un lujo, no digamos los antisolares, por eso valdría la pena acatar las sugerencias de usar ropa adecuada.
Para los niños y niñas expuestos constantemente al sol por los juegos, deberían ser exigidas las cremas antisolares, y para los deportistas. Dirán que en donde hay hambre y hace falta una pastilla para el dolor, hablar de esto es locura. Que quienes aguantan el sol en los semáforos, si no se asolean no comen, y menos que puedan comprar antisolares. Cierto, creo que es la verdad más absoluta, pero la solución es tarea del Estado. Los protectores solares no son producto de belleza ni de lujo, son una necesidad. Y no es exageración, si no preguntemos cuántas personas de todas las edades tienen problemas en la piel a causa del sol. Una persona propensa a estos problemas si se expone al sol sin protegerse es como una que padezca de la presión y se exponga al calor intenso sin ningún tipo de tratamiento.
Por lo anterior, las cremas antisolares se deberían incluir en la lista de medicamentos básicos. Cuánto se ahorraría en salud si se previenen las enfermedades de la piel por exposición al sol. Inclusive los antejos protectores de rayos ultravioletas deberían ser parte de la lista de productos básicos para la salud de las personas que constantemente están expuestas al sol, como los conductores.
La moda debería guiarse por la lógica del clima para proteger la salud; sin embargo, en nuestro país se hace lo contrario: en un clima tan caluroso, se usa saco y corbata. Esto conlleva gasto de energía en aires acondicionados, para poder soportar el ropaje, pero si se deja a un lado, se podría ahorrar esa energía, que tanta falta hace; y, el dinero que implica el ahorro podría servir para subsidiar los protectores solares y agregarlos a la lista de medicamentos básicos. Además, sería una forma sencilla y real ante la problemática del cambio climático.
El Nuevo Diario Managua, Nicaragua - Sábado 05 de Mayo de 2007 .
Anidando en el porche

dzu2012
miércoles, 27 de agosto de 2008
La educación ambiental también compete a las empresas
Doraldina Zeledón Úbeda
La educación ambiental es un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, por tanto, implica más que una tarea de instituciones académicas. Es responsabilidad de todas las instituciones nacionales y locales, empresas, organizaciones, sindicatos e iglesias, por varias razones: primero, por mandato constitucional tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable, y como cada derecho implica un deber, para gozar de ese derecho, debemos proteger el medio ambiente. Segundo, nadie puede vivir sin los recursos naturales, por tanto, tenemos que conservarlos para poder utilizarlos. Y tercero, toda intervención en el medio ambiente conlleva impactos, nuestras actividades de una u otra forma afectan.
Desde 1972, en la Declaración de Estocolmo, se dejó clara la responsabilidad compartida: “Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben, y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro…”
Algunas instituciones podrían decir que tienen proyectos para proteger el medio ambiente o que financian actividades. Cierto. Y contribuyen. Habría que ver si con la práctica interna lo protegen; por ejemplo, qué hacen para disminuir la producción de residuos, si utilizan el papel a doble cara en las impresiones o fotocopias, qué tratamiento dan a las sustancias tóxicas de los laboratorios, de la industria, si van a dar al suelo o a fuentes de agua. O con la producción de residuos electrónicos, como CD, celulares, casetes, cartuchos de tóner, baterías, etc., que contienen sustancias tóxicas y que por cierto fabricantes y distribuidores deberían asumir su recogida y tratamiento, pues “quien contamina paga”. Si racionalizan el uso de la energía, si controlan el ruido o si los parlantes en las aceras son parte de la rutina (a vista y paciencia de las autoridades “competentes”).
Entonces, para proteger el medio ambiente también debemos conocer cómo impacta nuestra propia actividad, y no sólo instalar observatorios para ver lo que hacen los demás. Para eso necesitamos formación, sensibilización y participación. No significa detener las actividades, sino hacer uso responsable de los recursos.
¿Cómo incluir la educación ambiental en estas empresas? Éstas cuentan con oficinas de capacitación para la actualización del personal. Aquí caben programas de educación ambiental sobre la problemática general del medio ambiente y formación relacionada con el impacto que causa la actividad económica o de servicios. Además, para procurar un ambiente laboral saludable, física y sicológicamente, cada empresa, cada organización, cada trabajador, debería conocer el impacto que ocasiona su actividad específica.
Por eso se habla de varios actores en la educación ambiental, y de diferentes formas: formal, no formal e informal; pero a veces esta terminología confunde. Y la nueva Ley General de Educación me vino a confundir más. En los últimos años se ha introducido el término “educación para el desarrollo sostenible”, que incluye también las perspectivas de género, niñez, derechos humanos, salud, no violencia, pueblos indígenas, lucha contra el hambre, capacidades diferentes, etc.
La erradicación de la pobreza es consustancial al trabajo medioambiental; las declaraciones internacionales hacen énfasis en ello. Entonces, las empresas e instituciones, incluyendo las educativas, también deberían contribuir más a la erradicación de la pobreza, lo cual incluye empleos dignos y salarios justos, para que niños y niñas puedan ir a la escuela y no les suceda como al hijo del “tío Lucas”, que murió bajo un fardo mientras ganaba el sustento para la familia; pues “¡(...) los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho!” (Rubén Darío, en El Fardo).
Sin embargo, ante el compromiso de erradicar la pobreza, a veces pareciera que el interés no está ni en el medio ambiente ni en la preocupación por los pobres, sino en dar una buena imagen y no perder la credibilidad ante ellos y ante los “sistemas democráticos”, quizás esto equivalga al temor de perder votos. Veamos el principio 15 de la Declaración de Johannesburgo: “Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, si no actuamos de manera que cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos que nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar que sus representantes no hacen más que promesas vanas”.
Por todo lo anterior, vale la pena enfatizar en lo que no es educación ambiental: no es un recurso político-partidario para hacer promesas verdes y ganar adeptos. Al final, esas promesas nunca madurarán. No es una publicidad para consolidar la imagen. Ciertamente la puede consolidar, pero si se queda en el discurso, el público construirá su imagen. Ni es una declaración más. No es una moda a la que se insertan las instituciones para estar in (u online). No es un cúmulo de actividades inconexas durante las efemérides ambientales. No es una oficina para cumplir con asignaciones burocráticas. Tampoco es una asignatura que se aprueba, ni una carrera más.
El Nuevo Diario. Managua, Nicaragua - Lunes 22 de Enero de 2007
La educación ambiental es un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, por tanto, implica más que una tarea de instituciones académicas. Es responsabilidad de todas las instituciones nacionales y locales, empresas, organizaciones, sindicatos e iglesias, por varias razones: primero, por mandato constitucional tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable, y como cada derecho implica un deber, para gozar de ese derecho, debemos proteger el medio ambiente. Segundo, nadie puede vivir sin los recursos naturales, por tanto, tenemos que conservarlos para poder utilizarlos. Y tercero, toda intervención en el medio ambiente conlleva impactos, nuestras actividades de una u otra forma afectan.
Desde 1972, en la Declaración de Estocolmo, se dejó clara la responsabilidad compartida: “Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben, y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro…”
Algunas instituciones podrían decir que tienen proyectos para proteger el medio ambiente o que financian actividades. Cierto. Y contribuyen. Habría que ver si con la práctica interna lo protegen; por ejemplo, qué hacen para disminuir la producción de residuos, si utilizan el papel a doble cara en las impresiones o fotocopias, qué tratamiento dan a las sustancias tóxicas de los laboratorios, de la industria, si van a dar al suelo o a fuentes de agua. O con la producción de residuos electrónicos, como CD, celulares, casetes, cartuchos de tóner, baterías, etc., que contienen sustancias tóxicas y que por cierto fabricantes y distribuidores deberían asumir su recogida y tratamiento, pues “quien contamina paga”. Si racionalizan el uso de la energía, si controlan el ruido o si los parlantes en las aceras son parte de la rutina (a vista y paciencia de las autoridades “competentes”).
Entonces, para proteger el medio ambiente también debemos conocer cómo impacta nuestra propia actividad, y no sólo instalar observatorios para ver lo que hacen los demás. Para eso necesitamos formación, sensibilización y participación. No significa detener las actividades, sino hacer uso responsable de los recursos.
¿Cómo incluir la educación ambiental en estas empresas? Éstas cuentan con oficinas de capacitación para la actualización del personal. Aquí caben programas de educación ambiental sobre la problemática general del medio ambiente y formación relacionada con el impacto que causa la actividad económica o de servicios. Además, para procurar un ambiente laboral saludable, física y sicológicamente, cada empresa, cada organización, cada trabajador, debería conocer el impacto que ocasiona su actividad específica.
Por eso se habla de varios actores en la educación ambiental, y de diferentes formas: formal, no formal e informal; pero a veces esta terminología confunde. Y la nueva Ley General de Educación me vino a confundir más. En los últimos años se ha introducido el término “educación para el desarrollo sostenible”, que incluye también las perspectivas de género, niñez, derechos humanos, salud, no violencia, pueblos indígenas, lucha contra el hambre, capacidades diferentes, etc.
La erradicación de la pobreza es consustancial al trabajo medioambiental; las declaraciones internacionales hacen énfasis en ello. Entonces, las empresas e instituciones, incluyendo las educativas, también deberían contribuir más a la erradicación de la pobreza, lo cual incluye empleos dignos y salarios justos, para que niños y niñas puedan ir a la escuela y no les suceda como al hijo del “tío Lucas”, que murió bajo un fardo mientras ganaba el sustento para la familia; pues “¡(...) los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho!” (Rubén Darío, en El Fardo).
Sin embargo, ante el compromiso de erradicar la pobreza, a veces pareciera que el interés no está ni en el medio ambiente ni en la preocupación por los pobres, sino en dar una buena imagen y no perder la credibilidad ante ellos y ante los “sistemas democráticos”, quizás esto equivalga al temor de perder votos. Veamos el principio 15 de la Declaración de Johannesburgo: “Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, si no actuamos de manera que cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos que nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar que sus representantes no hacen más que promesas vanas”.
Por todo lo anterior, vale la pena enfatizar en lo que no es educación ambiental: no es un recurso político-partidario para hacer promesas verdes y ganar adeptos. Al final, esas promesas nunca madurarán. No es una publicidad para consolidar la imagen. Ciertamente la puede consolidar, pero si se queda en el discurso, el público construirá su imagen. Ni es una declaración más. No es una moda a la que se insertan las instituciones para estar in (u online). No es un cúmulo de actividades inconexas durante las efemérides ambientales. No es una oficina para cumplir con asignaciones burocráticas. Tampoco es una asignatura que se aprueba, ni una carrera más.
El Nuevo Diario. Managua, Nicaragua - Lunes 22 de Enero de 2007
¿Educación ambiental en el Año Nuevo?
Doraldina Zeledón Úbeda
Nada muere, nada nace. Nada es totalmente nuevo. Lo que fue es, en lo que vive, porque nada nace de la nada. El Año Nuevo es un retoño del año viejo. Pero no podemos sentarnos a esperar a que todo siga su cauce por inercia, sin hacer nada para enderezar los hechos por el camino más saludable. No podemos cruzarnos de brazos y esperar qué hará el nuevo gobierno (y todos los electos), deberíamos sumarnos y ayudar a cumplir lo que sea de beneficio para Nicaragua, a realizar nuevas propuestas u oponernos ante lo que pueda perjudicar. Nos toca a todos y todas sembrar y cultivar para cosechar. No permitir que lo que cuidamos otros lo destruyan y apropien, porque no siempre “quien cultiva cosecha” ni quien cosecha es porque cultiva. Como no siempre el ahorro es para nuestro bolsillo, como en el caso de la energía, sino que las monedas “se distribuyen”, rodando sobre la mar...
El año viejo nos enseñó que el medio ambiente lo estamos destruyendo. Sabemos que el calentamiento global es cierto y cercano, lo tenemos aquí. Por eso “el tiempo está loco”. Aprendimos que la energía es esencial y que no podemos depender sólo del petróleo, tanto por su agotamiento como por los precios y el costo ambiental. El problema del agua es cada vez más grave, los residuos nos van a ahogar, el ruido se tomó las ciudades y nuestra tranquilidad, y la corrupción se tomó la madera. Tenemos infinidad de problemas. El año viejo nos los mostró bien claro y lo sentimos, ahora debemos actuar para construir un Año Nuevo mejor. Y para que proyectistas, nacionales y extranjeros, no lleven agua a su molino, aprovechando las necesidades del país. Cada quien, desde su ángulo, debería conocer los proyectos de su localidad y sus efectos socioambientales; pero no podemos proponer, ni opinar o denunciar sin conocimientos y sin tener conciencia ambiental.
Hay quienes dicen que el problema medioambiental continuará por años porque no se le da importancia, que la forma más segura es la educación ambiental, pero ésta es a largo plazo, y sus efectos pueden llegar demasiado tarde. Que las leyes son para engavetarlas y no cumplirlas. Un profesional me dijo que los movimientos ambientalistas son como el feminismo, que nada concretizan.
Ante estas situaciones se debe dar más énfasis a la educación ambiental, para sensibilizar y formar científicamente. Es cierto que poco a poco la temática ambiental ha ido entrando en los diferentes sectores, y que la educación ambiental ya está en algunas escuelas. Sin embargo, debería estar inmersa en toda la educación, en sus diferentes formas y subsistemas, y en todos los ámbitos de la vida.
A veces decimos que hay educación ambiental porque en el currículo se agregó una asignatura, porque se celebra la semana del medio ambiente o porque en la “oferta académica” se agregó una carrera ambiental. ¿Y qué sucede con los graduados en las demás carreras? ¿Cómo van a integrar el medio ambiente en su trabajo profesional? ¿Cómo los futuros formadores de políticas públicas van a tener una visión ambiental? Si las autoridades tuvieran perspectiva ambiental, no aprobarían proyectos que afecten el medio ambiente, ni los diputados, la “ley del ruido”, conocida así por el polémico y arbitrario artículo 9, que debe reformarse.
¿Pero qué es la educación ambiental? Hay muchos conceptos, la mayoría coincide en que es un proceso: dinámico, continuo e interdisciplinario, encaminado a la formación ética y científica para el aprovechamiento, gestión y conservación de los recursos naturales, para prevenir o buscar solución a los problemas ambientales.
La declaración “Elementos para una Estrategia Internacional de Acción en Materia de Educación y Formación Ambientales” la define así: “Es un proceso permanente a través del cual los individuos y la comunidad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad de actuar de forma individual o colectiva en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.”
“Para lograr este propósito, los esfuerzos deben dirigirse hacia: 1) la investigación y puesta en práctica de modelos efectivos de educación, formación e información; 2) sensibilización hacia las causas y los efectos de los programas ambientales; 3) reconocimiento de la necesidad de enfoques integrados para la resolución de los problemas; 4) formación de personas con el objetivo de lograr una correcta gestión del medio”.
Como vemos, la educación ambiental no es una asignatura, ni exclusiva de una carrera o un subsistema educativo. Y es tan importante la sensibilización como la formación científica, pues de nada serviría estar concientes de los problemas si no tenemos los conocimientos para afrontarlos. Tampoco serviría de mucho tener los conocimientos si no hay recursos; por ello, para ser realidad, la educación ambiental debe contar con presupuesto. Esto requiere que las autoridades de los ministerios, universidades, escuelas, medios de comunicación, instituciones, empresas, estén conscientes de su importancia; por tanto, debe ser también parte en la formación de los funcionarios de gobierno, de cualquier institución, empresa, organización, diputados, etc.
La educación ambiental se relaciona también con la erradicación de la pobreza, a través de la justicia social y la solidaridad, manifestaciones éticas tan necesarias como olvidadas y que la educación en general debería rescatar.
¡Feliz Año! Ojalá reverdecido con una educación global integral, con perspectiva ambiental.
Managua, Nicaragua - Miércoles 03 de Enero de 2007 -
Nada muere, nada nace. Nada es totalmente nuevo. Lo que fue es, en lo que vive, porque nada nace de la nada. El Año Nuevo es un retoño del año viejo. Pero no podemos sentarnos a esperar a que todo siga su cauce por inercia, sin hacer nada para enderezar los hechos por el camino más saludable. No podemos cruzarnos de brazos y esperar qué hará el nuevo gobierno (y todos los electos), deberíamos sumarnos y ayudar a cumplir lo que sea de beneficio para Nicaragua, a realizar nuevas propuestas u oponernos ante lo que pueda perjudicar. Nos toca a todos y todas sembrar y cultivar para cosechar. No permitir que lo que cuidamos otros lo destruyan y apropien, porque no siempre “quien cultiva cosecha” ni quien cosecha es porque cultiva. Como no siempre el ahorro es para nuestro bolsillo, como en el caso de la energía, sino que las monedas “se distribuyen”, rodando sobre la mar...
El año viejo nos enseñó que el medio ambiente lo estamos destruyendo. Sabemos que el calentamiento global es cierto y cercano, lo tenemos aquí. Por eso “el tiempo está loco”. Aprendimos que la energía es esencial y que no podemos depender sólo del petróleo, tanto por su agotamiento como por los precios y el costo ambiental. El problema del agua es cada vez más grave, los residuos nos van a ahogar, el ruido se tomó las ciudades y nuestra tranquilidad, y la corrupción se tomó la madera. Tenemos infinidad de problemas. El año viejo nos los mostró bien claro y lo sentimos, ahora debemos actuar para construir un Año Nuevo mejor. Y para que proyectistas, nacionales y extranjeros, no lleven agua a su molino, aprovechando las necesidades del país. Cada quien, desde su ángulo, debería conocer los proyectos de su localidad y sus efectos socioambientales; pero no podemos proponer, ni opinar o denunciar sin conocimientos y sin tener conciencia ambiental.
Hay quienes dicen que el problema medioambiental continuará por años porque no se le da importancia, que la forma más segura es la educación ambiental, pero ésta es a largo plazo, y sus efectos pueden llegar demasiado tarde. Que las leyes son para engavetarlas y no cumplirlas. Un profesional me dijo que los movimientos ambientalistas son como el feminismo, que nada concretizan.
Ante estas situaciones se debe dar más énfasis a la educación ambiental, para sensibilizar y formar científicamente. Es cierto que poco a poco la temática ambiental ha ido entrando en los diferentes sectores, y que la educación ambiental ya está en algunas escuelas. Sin embargo, debería estar inmersa en toda la educación, en sus diferentes formas y subsistemas, y en todos los ámbitos de la vida.
A veces decimos que hay educación ambiental porque en el currículo se agregó una asignatura, porque se celebra la semana del medio ambiente o porque en la “oferta académica” se agregó una carrera ambiental. ¿Y qué sucede con los graduados en las demás carreras? ¿Cómo van a integrar el medio ambiente en su trabajo profesional? ¿Cómo los futuros formadores de políticas públicas van a tener una visión ambiental? Si las autoridades tuvieran perspectiva ambiental, no aprobarían proyectos que afecten el medio ambiente, ni los diputados, la “ley del ruido”, conocida así por el polémico y arbitrario artículo 9, que debe reformarse.
¿Pero qué es la educación ambiental? Hay muchos conceptos, la mayoría coincide en que es un proceso: dinámico, continuo e interdisciplinario, encaminado a la formación ética y científica para el aprovechamiento, gestión y conservación de los recursos naturales, para prevenir o buscar solución a los problemas ambientales.
La declaración “Elementos para una Estrategia Internacional de Acción en Materia de Educación y Formación Ambientales” la define así: “Es un proceso permanente a través del cual los individuos y la comunidad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad de actuar de forma individual o colectiva en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.”
“Para lograr este propósito, los esfuerzos deben dirigirse hacia: 1) la investigación y puesta en práctica de modelos efectivos de educación, formación e información; 2) sensibilización hacia las causas y los efectos de los programas ambientales; 3) reconocimiento de la necesidad de enfoques integrados para la resolución de los problemas; 4) formación de personas con el objetivo de lograr una correcta gestión del medio”.
Como vemos, la educación ambiental no es una asignatura, ni exclusiva de una carrera o un subsistema educativo. Y es tan importante la sensibilización como la formación científica, pues de nada serviría estar concientes de los problemas si no tenemos los conocimientos para afrontarlos. Tampoco serviría de mucho tener los conocimientos si no hay recursos; por ello, para ser realidad, la educación ambiental debe contar con presupuesto. Esto requiere que las autoridades de los ministerios, universidades, escuelas, medios de comunicación, instituciones, empresas, estén conscientes de su importancia; por tanto, debe ser también parte en la formación de los funcionarios de gobierno, de cualquier institución, empresa, organización, diputados, etc.
La educación ambiental se relaciona también con la erradicación de la pobreza, a través de la justicia social y la solidaridad, manifestaciones éticas tan necesarias como olvidadas y que la educación en general debería rescatar.
¡Feliz Año! Ojalá reverdecido con una educación global integral, con perspectiva ambiental.
Managua, Nicaragua - Miércoles 03 de Enero de 2007 -
Huella ecológica: nuestro impacto sobre el planeta
Doraldina Zeledón Úbeda
“Las personas están convirtiendo los recursos en desechos más rápido de lo que la naturaleza puede convertir los desechos en recursos”, según el Informe Planeta Vivo 2006 que WWF, organización mundial de la conservación, publicó recientemente.
El Informe se basa en dos indicadores: el Índice Planeta Vivo, que refleja el cambio de la biodiversidad de los ecosistemas, y la Huella Ecológica, que muestra el grado de demanda humana sobre esos ecosistemas; es decir, nuestro impacto en el consumo de recursos y en la producción de residuos.Este impacto se mide por área productiva de tierra y mar necesaria para proporcionar los recursos y para absorber desechos.
La huella de un país incluye las tierras agropecuarias, de pastoreo, bosques y zonas pesqueras, requeridas para producir alimentos, absorber los desechos y para espacio de infraestructura.Según el Informe, estamos utilizando los recursos del planeta más rápido de lo que éstos se pueden renovar; nuestra huella ecológica se ha triplicado desde 1961. Hemos consumido tanto, que al 2003 hemos excedido la biocapacidad de la Tierra en un 25%, comparado con 1980.
El otro parámetro, el Índice Planeta Vivo, mide la biodiversidad basado en tendencias de más de 3,600 poblaciones de 1,300 especies de vertebrados en el mundo. Analizaron los datos de 695 especies terrestres, 344 especies de agua dulce y 274 especies marinas. Las especies terrestres disminuyeron en 31%; las de agua dulce, en 28%; y las marinas, en 27%. El Informe muestra una pérdida rápida de la biodiversidad: las poblaciones de las especies vertebradas han disminuido en casi un tercio desde 1970.
No podemos continuar con el consumo excesivo por mucho tiempo sin agotar los recursos y sin hacer algo para que se renueven en el largo plazo, se enfatiza en el Informe. Ante esta situación, se plantean tres escenarios: transición tradicional, transición lenta y transición rápida.Un escenario en el que prevalezca un patrón de consumo tradicional moderado sugiere que a mediados de siglo, en 1050, la demanda de la humanidad sobre la naturaleza será el doble de la capacidad productiva de la biosfera. Por ejemplo, se necesitará el doble de agua, el doble de energía. Imaginemos las condiciones dentro de 45 años: sin energía, sin agua y con más calor, si no hacemos nada ahora.
En el escenario de transición lenta supone sacar gradualmente a la humanidad del exceso para el año 2100, y establecer una reserva moderada de biocapacidad para desacelerar la pérdida de biodiversidad. En el escenario de reducción rápida se supone un esfuerzo agresivo para movilizar a la humanidad fuera del exceso antes del año 2050.Suponiendo que se continúe la demanda como hasta ahora, con un escenario tradicional, este exceso pone en riesgo no sólo la pérdida de la biodiversidad, sino que también daña los ecosistemas y su habilidad de proveer los recursos y los servicios necesarios. La alternativa es eliminar el exceso, reducir la huella global de la humanidad.
El problema está en que los países desarrollados consumen más de lo que necesitan, y en los que van prosperando, también su huella ecológica crece.El Informe plantea que se puede reducir significativamente la intensidad de la huella. Entre otras ideas señala: una mayor eficiencia energética en la industria y en el hogar, pasando por la minimización de los desechos y el incremento del reciclaje y la reutilización, hasta el uso de vehículos eficientes en el consumo de combustibles y la reducción de la distancia requerida para transportar bienes.
Se tiene que impulsar estrategias de innovación para la sustentabilidad, que promuevan la participación y estimulen el ingenio humano, donde todas las profesiones pueden contribuir en la transición hacia una sociedad sostenible. Para esto se requiere mejor formación científica en cada profesión.¿Hasta qué punto estaremos realmente conscientes en disminuir nuestra huella ecológica?, principalmente los países y personas con gran consumo. ¿Serán capaces de utilizar menos recursos, dejar de consumir sin necesidad y dejar de lanzar tantos desechos?
Ojalá que, como dice el Informe Planeta Vivo, haya innovación, y todas las personas y profesiones se unan para reducir la huella ecológica, y la que dejan los que vienen a “invertir” el orden de la naturaleza. Que se exija más respeto por el medio ambiente a los países desarrollados, cuya huella gigante se extiende hasta los países pobres donde instalan sus proyectos, explotan los recursos y depositan sus residuos, incluyendo los productos basura que exportan.“Es tiempo de hacer algunas elecciones vitales. Un cambio que mejore los estándares de vida y reduzca nuestro impacto sobre el mundo natural no será fácil. Las ciudades, las plantas de energía y los hogares que construimos ahora llevarán a la sociedad a un consumismo perjudicial más allá de nuestras vidas, o empezarán a impulsar a ésta y a las futuras generaciones hacia una vida sustentable”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/2006/11/18/opinion/34191
“Las personas están convirtiendo los recursos en desechos más rápido de lo que la naturaleza puede convertir los desechos en recursos”, según el Informe Planeta Vivo 2006 que WWF, organización mundial de la conservación, publicó recientemente.
El Informe se basa en dos indicadores: el Índice Planeta Vivo, que refleja el cambio de la biodiversidad de los ecosistemas, y la Huella Ecológica, que muestra el grado de demanda humana sobre esos ecosistemas; es decir, nuestro impacto en el consumo de recursos y en la producción de residuos.Este impacto se mide por área productiva de tierra y mar necesaria para proporcionar los recursos y para absorber desechos.
La huella de un país incluye las tierras agropecuarias, de pastoreo, bosques y zonas pesqueras, requeridas para producir alimentos, absorber los desechos y para espacio de infraestructura.Según el Informe, estamos utilizando los recursos del planeta más rápido de lo que éstos se pueden renovar; nuestra huella ecológica se ha triplicado desde 1961. Hemos consumido tanto, que al 2003 hemos excedido la biocapacidad de la Tierra en un 25%, comparado con 1980.
El otro parámetro, el Índice Planeta Vivo, mide la biodiversidad basado en tendencias de más de 3,600 poblaciones de 1,300 especies de vertebrados en el mundo. Analizaron los datos de 695 especies terrestres, 344 especies de agua dulce y 274 especies marinas. Las especies terrestres disminuyeron en 31%; las de agua dulce, en 28%; y las marinas, en 27%. El Informe muestra una pérdida rápida de la biodiversidad: las poblaciones de las especies vertebradas han disminuido en casi un tercio desde 1970.
No podemos continuar con el consumo excesivo por mucho tiempo sin agotar los recursos y sin hacer algo para que se renueven en el largo plazo, se enfatiza en el Informe. Ante esta situación, se plantean tres escenarios: transición tradicional, transición lenta y transición rápida.Un escenario en el que prevalezca un patrón de consumo tradicional moderado sugiere que a mediados de siglo, en 1050, la demanda de la humanidad sobre la naturaleza será el doble de la capacidad productiva de la biosfera. Por ejemplo, se necesitará el doble de agua, el doble de energía. Imaginemos las condiciones dentro de 45 años: sin energía, sin agua y con más calor, si no hacemos nada ahora.
En el escenario de transición lenta supone sacar gradualmente a la humanidad del exceso para el año 2100, y establecer una reserva moderada de biocapacidad para desacelerar la pérdida de biodiversidad. En el escenario de reducción rápida se supone un esfuerzo agresivo para movilizar a la humanidad fuera del exceso antes del año 2050.Suponiendo que se continúe la demanda como hasta ahora, con un escenario tradicional, este exceso pone en riesgo no sólo la pérdida de la biodiversidad, sino que también daña los ecosistemas y su habilidad de proveer los recursos y los servicios necesarios. La alternativa es eliminar el exceso, reducir la huella global de la humanidad.
El problema está en que los países desarrollados consumen más de lo que necesitan, y en los que van prosperando, también su huella ecológica crece.El Informe plantea que se puede reducir significativamente la intensidad de la huella. Entre otras ideas señala: una mayor eficiencia energética en la industria y en el hogar, pasando por la minimización de los desechos y el incremento del reciclaje y la reutilización, hasta el uso de vehículos eficientes en el consumo de combustibles y la reducción de la distancia requerida para transportar bienes.
Se tiene que impulsar estrategias de innovación para la sustentabilidad, que promuevan la participación y estimulen el ingenio humano, donde todas las profesiones pueden contribuir en la transición hacia una sociedad sostenible. Para esto se requiere mejor formación científica en cada profesión.¿Hasta qué punto estaremos realmente conscientes en disminuir nuestra huella ecológica?, principalmente los países y personas con gran consumo. ¿Serán capaces de utilizar menos recursos, dejar de consumir sin necesidad y dejar de lanzar tantos desechos?
Ojalá que, como dice el Informe Planeta Vivo, haya innovación, y todas las personas y profesiones se unan para reducir la huella ecológica, y la que dejan los que vienen a “invertir” el orden de la naturaleza. Que se exija más respeto por el medio ambiente a los países desarrollados, cuya huella gigante se extiende hasta los países pobres donde instalan sus proyectos, explotan los recursos y depositan sus residuos, incluyendo los productos basura que exportan.“Es tiempo de hacer algunas elecciones vitales. Un cambio que mejore los estándares de vida y reduzca nuestro impacto sobre el mundo natural no será fácil. Las ciudades, las plantas de energía y los hogares que construimos ahora llevarán a la sociedad a un consumismo perjudicial más allá de nuestras vidas, o empezarán a impulsar a ésta y a las futuras generaciones hacia una vida sustentable”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/2006/11/18/opinion/34191
Deuda ecológica y deuda externa: ¿por qué no un trueque?
Doraldina Zeledón Úbeda
Nicaragua no es un país pobre, sino empobrecido. Saqueado desde adentro y desde afuera. Ahora y desde siempre. Desde adentro por la corrupción, los megasalarios y la inoperancia de algunas autoridades y funcionarios que cobran, pero no cumplen con sus funciones. Es pobre también porque no se une ni se arma de coraje diplomático para cobrar esas deudas de las cuales es acreedora: la colonial, primera deuda ecológica. La deuda ecológica por comercio injusto. Y la deuda ecológica global: la contaminación originada por los modelos de producción y de consumo de los países industrializados, que están afectando el clima.
La deuda ecológica (Pengue, W.A. 2007. Curso Economia Ecológica) es todo lo que deben los países industrializados a los del tercer mundo, en concepto de exportaciones pagadas de forma incompleta, a precios bajos, al no tomar en cuenta todo lo que se requiere para producir: agua, suelo, nutrientes, energía. Lo mismo que por la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y utilización del territorio para invertir y depositar residuos. Esta deuda se deriva de las llamadas “externalidades”, es decir, lo que se deja fuera en el comercio injusto, los costos reales de producción y explotación que no se han tomado en cuenta. Entonces, ¿quién debe a quién?
¿Y qué queda de la sobre explotación de los suelos y demás recursos? La deforestación, la contaminación, los suelos anémicos, las intoxicaciones, las enfermedades. La deuda ecológica que tienen es enorme. No se paga con subsidios ni con donaciones. Somos acreedores, pero estamos ahogados por las deudas que hay que honrar. ¡Y tenemos que obedecer a quienes nos deben!
La contaminación global que generan los países industrializados y consumistas, cuyas consecuencias pagan los pobres, como está sucediendo con el cambio climático, también es parte de la deuda ecológica. Digamos, la deuda ecológica global.
Los foros en los que se discuten las consecuencias del calentamiento de la Tierra deberían exigir a estos países no sólo que reduzcan la contaminación, sino que creen las condiciones necesarias en los países empobrecidos, para que los efectos climáticos no golpeen tanto. Es decir, no es pedir donaciones cuando ya se dio la catástrofe, sino crear condiciones para prevenir los desastres causados por la contaminación que generan. Ésa sería una forma civilizada, democrática y real de honrar las deudas.
Además de generar divisas para pagar la deuda externa, otra razón para aumentar la producción es la reducción de la pobreza; pero por más que se aumente la producción, el desempleo y el hambre siempre galopan, y cada vez más fuerte. Además de aumentar la producción, hace falta cobrar las deudas. Ya es hora. Creo que está llegando el inicio del fin del silencio.
Y se dice que la deuda externa se debe a que se consume más de lo que se produce y que se importa más de lo que se exporta. Es claro, además de gastar más de lo poco que nos han dejado; y además de la corrupción, participamos en un comercio injusto. Y se compara con lo que pasa en un hogar, donde se tiene que gastar según lo que se gana, de lo contrario se cae en deuda. Pero el problema es que, en el caso nacional, nos venden caro y nos compran barato, por lo tanto lo exportado no se corresponde con lo importado. Y en el caso de la familia, los trabajadores reciben bajos salarios, mientras el precio de la canasta básica se dispara cada día. Es lógico que no se ajuste y se caiga en deuda o en hambre.
Y cuando se discute el presupuesto, se hace énfasis en la necesidad de pagar la deuda externa (y la interna). No se habla de un comercio justo, sino de crear un clima propicio para la inversión. No se menciona la deuda ecológica moderna ni la colonial; ni de buscar formas para cobrarla. Digamos formas serias, jurídicas, diplomáticas. Sin embargo, éste tema irá tomando auge. Y habrá un día en que tendremos trueque de deudas, muy a pesar de quienes no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta de que los países pobres no son pobres, sino acreedores de ricos que no pagan.
¿Por qué no negociar deuda por deuda? Y seguiríamos siendo acreedores, pues los recursos humanos y la vida no tienen precio.
Managua, Nicaragua - Miércoles 21 de Noviembre de 2007
Nicaragua no es un país pobre, sino empobrecido. Saqueado desde adentro y desde afuera. Ahora y desde siempre. Desde adentro por la corrupción, los megasalarios y la inoperancia de algunas autoridades y funcionarios que cobran, pero no cumplen con sus funciones. Es pobre también porque no se une ni se arma de coraje diplomático para cobrar esas deudas de las cuales es acreedora: la colonial, primera deuda ecológica. La deuda ecológica por comercio injusto. Y la deuda ecológica global: la contaminación originada por los modelos de producción y de consumo de los países industrializados, que están afectando el clima.
La deuda ecológica (Pengue, W.A. 2007. Curso Economia Ecológica) es todo lo que deben los países industrializados a los del tercer mundo, en concepto de exportaciones pagadas de forma incompleta, a precios bajos, al no tomar en cuenta todo lo que se requiere para producir: agua, suelo, nutrientes, energía. Lo mismo que por la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y utilización del territorio para invertir y depositar residuos. Esta deuda se deriva de las llamadas “externalidades”, es decir, lo que se deja fuera en el comercio injusto, los costos reales de producción y explotación que no se han tomado en cuenta. Entonces, ¿quién debe a quién?
¿Y qué queda de la sobre explotación de los suelos y demás recursos? La deforestación, la contaminación, los suelos anémicos, las intoxicaciones, las enfermedades. La deuda ecológica que tienen es enorme. No se paga con subsidios ni con donaciones. Somos acreedores, pero estamos ahogados por las deudas que hay que honrar. ¡Y tenemos que obedecer a quienes nos deben!
La contaminación global que generan los países industrializados y consumistas, cuyas consecuencias pagan los pobres, como está sucediendo con el cambio climático, también es parte de la deuda ecológica. Digamos, la deuda ecológica global.
Los foros en los que se discuten las consecuencias del calentamiento de la Tierra deberían exigir a estos países no sólo que reduzcan la contaminación, sino que creen las condiciones necesarias en los países empobrecidos, para que los efectos climáticos no golpeen tanto. Es decir, no es pedir donaciones cuando ya se dio la catástrofe, sino crear condiciones para prevenir los desastres causados por la contaminación que generan. Ésa sería una forma civilizada, democrática y real de honrar las deudas.
Además de generar divisas para pagar la deuda externa, otra razón para aumentar la producción es la reducción de la pobreza; pero por más que se aumente la producción, el desempleo y el hambre siempre galopan, y cada vez más fuerte. Además de aumentar la producción, hace falta cobrar las deudas. Ya es hora. Creo que está llegando el inicio del fin del silencio.
Y se dice que la deuda externa se debe a que se consume más de lo que se produce y que se importa más de lo que se exporta. Es claro, además de gastar más de lo poco que nos han dejado; y además de la corrupción, participamos en un comercio injusto. Y se compara con lo que pasa en un hogar, donde se tiene que gastar según lo que se gana, de lo contrario se cae en deuda. Pero el problema es que, en el caso nacional, nos venden caro y nos compran barato, por lo tanto lo exportado no se corresponde con lo importado. Y en el caso de la familia, los trabajadores reciben bajos salarios, mientras el precio de la canasta básica se dispara cada día. Es lógico que no se ajuste y se caiga en deuda o en hambre.
Y cuando se discute el presupuesto, se hace énfasis en la necesidad de pagar la deuda externa (y la interna). No se habla de un comercio justo, sino de crear un clima propicio para la inversión. No se menciona la deuda ecológica moderna ni la colonial; ni de buscar formas para cobrarla. Digamos formas serias, jurídicas, diplomáticas. Sin embargo, éste tema irá tomando auge. Y habrá un día en que tendremos trueque de deudas, muy a pesar de quienes no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta de que los países pobres no son pobres, sino acreedores de ricos que no pagan.
¿Por qué no negociar deuda por deuda? Y seguiríamos siendo acreedores, pues los recursos humanos y la vida no tienen precio.
Managua, Nicaragua - Miércoles 21 de Noviembre de 2007
“Humedales sanos, gente sana”
Doraldina Zeledón Úbeda
El 2 febrero es el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración de la firma de la Convención Internacional para la Conservación de Humedales, en 1971, en la ciudad de Ramsar, Irán; razón por la cual los espacios naturales declarados conforme la Convención, son denominados Sitios Ramsar.
Los humedales son áreas superficiales que dependen del agua, como los pantanos, manglares, zonas de las riberas y costas, islas; extensiones marinas cuya profundidad de marea baja no exceda a los seis metros.Cada año la Convención sugiere un tema para la celebración de este día. Para 2008, el tema es “Humedales sanos, gente sana”. El objetivo es destacar la relación entre los ecosistemas de humedales sanos y la salud humana, lo que pone de relieve la importancia de contar con estrategias de manejo adecuadas. Esto implica evitar la contaminación con aguas residuales industriales, agroquímicos y de la ganadería; principalmente. Lo mismo que evitar la desecación debida al exceso de extracción de agua para regadíos y represas.
Un requisito para la vida y la salud es contar con alimentos, que además sean sanos. La contribución de los humedales es fundamental, pues son ricos en flora y fauna alimenticia, como pescados, frutas, tubérculos, etc. Constituyen tierras fértiles, propicias para el cultivo de hortalizas, arroz, etc., que contribuyen a la economía local y nacional. Son filtros depuradores de agua.
También retienen los sedimentos y el agua de lluvia, por lo que contribuyen a mitigar las inundaciones y las sequías. Son de gran importancia para el mantenimiento de la diversidad biológica, ya que son hábitat de gran cantidad de plantas y animales. Por esta variedad ecológica y belleza escénica atraen el turismo y son fuente de salud mental.
Pero si las actividades productivas no son bien gestionadas, son en un peligro.Cuando estos sitios están contaminados, contaminan los alimentos y afectan la salud de animales y plantas alimenticias, y por lo tanto, la salud de las personas, que inclusive toman de sus aguas; pues a pesar de que los humedales tienen capacidad para purificarlas, esta capacidad es limitada, cuando la cantidad de residuos que reciben es mayor que su poder de purificación, y se convierten en fuente de enfermedades y en productores de alimentos contaminados, como pasa a veces con los peces y las hortalizas. Si se manejan adecuadamente, estos ecosistemas pueden ser una verdadera fuente de vida para los pobres, sobre todo de las zonas rurales y costeras.
Para la protección y uso sostenible de los humedales, Nicaragua cuenta con la Política Nacional de Humedales y la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, cuyo objetivo es promover mecanismos nacionales, locales y regionales para conservarlos y usarlos sosteniblemente, con equidad social y de género, respetando y potenciando los valores y prácticas culturales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones aledañas.
También existen varios programas que tienen que ver con toxicología, calidad ambiental, áreas protegidas, biodiversidad, etc. Se puede actuar por varias vías.La Ley General de Aguas Nacionales no contempla nada específico sobre los humedales, pero se puede aplicar lo estipulado para la protección del agua. Quizás se vaya a incluir en uno de los reglamentos especiales que menciona la Ley.
La Convención Ramsar fue ratificada por Nicaragua en 1996. Tenemos ocho Sitios Ramsar: Los Guatuzos, Lago de Apanás, Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, Cayos Miskitos y franja costera; deltas del Estero Real y llanos de Apacunca, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, San Miguelito y sistema lagunar de Tisma.Contamos con instrumentos jurídicos y administrativos. Hay que analizar qué pasa en la realidad con los humedales, para exigir su conservación y saneamiento. Y contribuir, pues no sólo es tarea del Estado.
Nuestra salud depende de la salud del ambiente y sus recursos. Y el desarrollo no sólo depende de la explotación de los recursos naturales y de la inversión para aumentar la exportación. Implica respeto a la Naturaleza y producción suficiente y sana para el consumo interno; y disminuir el desempleo y el hambre, de lo contrario podrá ser cualquier cosa, pero no desarrollo.
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/01/31/opinion/69134
El 2 febrero es el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración de la firma de la Convención Internacional para la Conservación de Humedales, en 1971, en la ciudad de Ramsar, Irán; razón por la cual los espacios naturales declarados conforme la Convención, son denominados Sitios Ramsar.
Los humedales son áreas superficiales que dependen del agua, como los pantanos, manglares, zonas de las riberas y costas, islas; extensiones marinas cuya profundidad de marea baja no exceda a los seis metros.Cada año la Convención sugiere un tema para la celebración de este día. Para 2008, el tema es “Humedales sanos, gente sana”. El objetivo es destacar la relación entre los ecosistemas de humedales sanos y la salud humana, lo que pone de relieve la importancia de contar con estrategias de manejo adecuadas. Esto implica evitar la contaminación con aguas residuales industriales, agroquímicos y de la ganadería; principalmente. Lo mismo que evitar la desecación debida al exceso de extracción de agua para regadíos y represas.
Un requisito para la vida y la salud es contar con alimentos, que además sean sanos. La contribución de los humedales es fundamental, pues son ricos en flora y fauna alimenticia, como pescados, frutas, tubérculos, etc. Constituyen tierras fértiles, propicias para el cultivo de hortalizas, arroz, etc., que contribuyen a la economía local y nacional. Son filtros depuradores de agua.
También retienen los sedimentos y el agua de lluvia, por lo que contribuyen a mitigar las inundaciones y las sequías. Son de gran importancia para el mantenimiento de la diversidad biológica, ya que son hábitat de gran cantidad de plantas y animales. Por esta variedad ecológica y belleza escénica atraen el turismo y son fuente de salud mental.
Pero si las actividades productivas no son bien gestionadas, son en un peligro.Cuando estos sitios están contaminados, contaminan los alimentos y afectan la salud de animales y plantas alimenticias, y por lo tanto, la salud de las personas, que inclusive toman de sus aguas; pues a pesar de que los humedales tienen capacidad para purificarlas, esta capacidad es limitada, cuando la cantidad de residuos que reciben es mayor que su poder de purificación, y se convierten en fuente de enfermedades y en productores de alimentos contaminados, como pasa a veces con los peces y las hortalizas. Si se manejan adecuadamente, estos ecosistemas pueden ser una verdadera fuente de vida para los pobres, sobre todo de las zonas rurales y costeras.
Para la protección y uso sostenible de los humedales, Nicaragua cuenta con la Política Nacional de Humedales y la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, cuyo objetivo es promover mecanismos nacionales, locales y regionales para conservarlos y usarlos sosteniblemente, con equidad social y de género, respetando y potenciando los valores y prácticas culturales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones aledañas.
También existen varios programas que tienen que ver con toxicología, calidad ambiental, áreas protegidas, biodiversidad, etc. Se puede actuar por varias vías.La Ley General de Aguas Nacionales no contempla nada específico sobre los humedales, pero se puede aplicar lo estipulado para la protección del agua. Quizás se vaya a incluir en uno de los reglamentos especiales que menciona la Ley.
La Convención Ramsar fue ratificada por Nicaragua en 1996. Tenemos ocho Sitios Ramsar: Los Guatuzos, Lago de Apanás, Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, Cayos Miskitos y franja costera; deltas del Estero Real y llanos de Apacunca, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, San Miguelito y sistema lagunar de Tisma.Contamos con instrumentos jurídicos y administrativos. Hay que analizar qué pasa en la realidad con los humedales, para exigir su conservación y saneamiento. Y contribuir, pues no sólo es tarea del Estado.
Nuestra salud depende de la salud del ambiente y sus recursos. Y el desarrollo no sólo depende de la explotación de los recursos naturales y de la inversión para aumentar la exportación. Implica respeto a la Naturaleza y producción suficiente y sana para el consumo interno; y disminuir el desempleo y el hambre, de lo contrario podrá ser cualquier cosa, pero no desarrollo.
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/01/31/opinion/69134
Gestión de árboles urbanos
Doraldina Zeledón Úbeda
En Managua hay bastantes árboles. Creo que es una de las ciudades más verdes de Nicaragua. Sin embargo, en nuestra capital, bonita por naturaleza, hace falta una gestión de lo verde. Se siembra cualquier tipo de árboles y en cualquier parte. Parece que no se les da importancia como un elemento del diseño y belleza de la cuidad. Por ejemplo, hay bulevares donde predomina el eucalipto, que requiere bastante agua, la degradación de las hojas necesita mucho tiempo, es tostado y crece alto. Entonces se mandan a desramar, como ha sucedido cerca del Mercado Roberto Huembes. En otros casos, las ramas dañadas se van cayendo solas.En las aceras se siembran algunos que crecen demasiado altos.
Además, los cables para energía eléctrica están muy bajos y parecen telaraña. Entonces hay que podar las ramas para evitar accidentes; pero se cortan de cualquier manera. Hay también en las calles, árboles frutales. Cierta vez miré, en Monseñor Lezcano, cerca de Telcor, cuando una señora se cayó. Hay aquí un árbol de nancite y las frutas caen sobre la acera. Probablemente a varias personas les ha pasado lo mismo.
También en los patios se siembra cualquier tipo de árboles. Por ejemplo, muy altos en patios pequeños son peligrosos cuando hay vientos fuertes. Si se siembran pegados a las viviendas, las raíces pueden levantar las paredes. Esto lo hacen ver los ingenieros y arquitectos. A veces están muy cerca de las tuberías para aguas residuales o potables, entonces las raíces se insertan y las obstruyen o rompen, y provocan inundaciones, como ya ha sucedido.
El Código Civil dice que los árboles grandes deben estar a tres metros de la propiedad vecina, precisamente para que no dañen las construcciones. Además, cuando tienen suficiente espacio a su alrededor, las ramas crecen sin obstáculos y si es necesario podarlos, se les puede dar forma. Reconozco que hay unos muy bien cuidados, que da gusto verlos.
Tampoco se le da importancia a los árboles que están enfermos o llenos de plagas, cerca de las viviendas o de otras plantas; así, en vez de beneficios, traen perjuicios. Hay que darles mantenimiento para evitar daños. Aquí el Instituto Forestal tiene mucho que aportar.Los árboles, ya sabemos, dan vida y embellecen el ambiente. Pero no basta con sembrarlos, hay que cuidarlos, como se cuida un cultivo de maíz o de flores. Algunos es necesario podarlos, por seguridad, como los que están cerca de los cables, o cuando las ramas están dañadas o pueden desprenderse. También los que están demasiado inclinados o socavados por la acción del agua, el viento o las actividades humanas se deberían reforzar o cortar, de lo contrario son una amenaza para los transeúntes o vecinos.
Ante esta situación, las alcaldías, los ministerios de Medio Ambiente, Forestal, institutos técnicos, universidades, etc., podrían capacitar y formar jardineros (y así también crear empleos), con orientaciones no sólo de cómo podar, sino de qué árboles sembrar en cada lugar y cómo combatir plagas y enfermedades.Junto a las leyes ambientales debería haber disposiciones administrativas que normen y faciliten la gestión de la arboleda urbana. Y junto a las campañas de forestación, orientar sobre el cuidado que necesita un árbol.
Es lo que pasa con las Áreas Protegidas; hay que cuidarlas, pero también darle alternativas a la gente de las zonas aledañas.La gestión de la arboleda urbana y el ornato de la ciudad deberían ser tomados en serio, y hacer brotar plantas que además de dar sombra, agua y purificar el aire, embellezcan el ambiente. Y los patios podrían convertirse en jardines o huertos, al menos en época de lluvia, y evitar árboles enfermos que por falta de gestión, en vez de ser útiles, causen problemas y afeen la ciudad.
A propósito, recuerdo el parque de Jinotega, de hace muchos años, era muy bonito, luego lo encontré podado casi a la raíz. Desconozco cómo está ahora. Ojalá haya vuelto a ser tan lindo y agradable como era.
El Nuevo Dirio. Managua, Nicaragua - Miércoles 10 de Octubre de 2007 -
En Managua hay bastantes árboles. Creo que es una de las ciudades más verdes de Nicaragua. Sin embargo, en nuestra capital, bonita por naturaleza, hace falta una gestión de lo verde. Se siembra cualquier tipo de árboles y en cualquier parte. Parece que no se les da importancia como un elemento del diseño y belleza de la cuidad. Por ejemplo, hay bulevares donde predomina el eucalipto, que requiere bastante agua, la degradación de las hojas necesita mucho tiempo, es tostado y crece alto. Entonces se mandan a desramar, como ha sucedido cerca del Mercado Roberto Huembes. En otros casos, las ramas dañadas se van cayendo solas.En las aceras se siembran algunos que crecen demasiado altos.
Además, los cables para energía eléctrica están muy bajos y parecen telaraña. Entonces hay que podar las ramas para evitar accidentes; pero se cortan de cualquier manera. Hay también en las calles, árboles frutales. Cierta vez miré, en Monseñor Lezcano, cerca de Telcor, cuando una señora se cayó. Hay aquí un árbol de nancite y las frutas caen sobre la acera. Probablemente a varias personas les ha pasado lo mismo.
También en los patios se siembra cualquier tipo de árboles. Por ejemplo, muy altos en patios pequeños son peligrosos cuando hay vientos fuertes. Si se siembran pegados a las viviendas, las raíces pueden levantar las paredes. Esto lo hacen ver los ingenieros y arquitectos. A veces están muy cerca de las tuberías para aguas residuales o potables, entonces las raíces se insertan y las obstruyen o rompen, y provocan inundaciones, como ya ha sucedido.
El Código Civil dice que los árboles grandes deben estar a tres metros de la propiedad vecina, precisamente para que no dañen las construcciones. Además, cuando tienen suficiente espacio a su alrededor, las ramas crecen sin obstáculos y si es necesario podarlos, se les puede dar forma. Reconozco que hay unos muy bien cuidados, que da gusto verlos.
Tampoco se le da importancia a los árboles que están enfermos o llenos de plagas, cerca de las viviendas o de otras plantas; así, en vez de beneficios, traen perjuicios. Hay que darles mantenimiento para evitar daños. Aquí el Instituto Forestal tiene mucho que aportar.Los árboles, ya sabemos, dan vida y embellecen el ambiente. Pero no basta con sembrarlos, hay que cuidarlos, como se cuida un cultivo de maíz o de flores. Algunos es necesario podarlos, por seguridad, como los que están cerca de los cables, o cuando las ramas están dañadas o pueden desprenderse. También los que están demasiado inclinados o socavados por la acción del agua, el viento o las actividades humanas se deberían reforzar o cortar, de lo contrario son una amenaza para los transeúntes o vecinos.
Ante esta situación, las alcaldías, los ministerios de Medio Ambiente, Forestal, institutos técnicos, universidades, etc., podrían capacitar y formar jardineros (y así también crear empleos), con orientaciones no sólo de cómo podar, sino de qué árboles sembrar en cada lugar y cómo combatir plagas y enfermedades.Junto a las leyes ambientales debería haber disposiciones administrativas que normen y faciliten la gestión de la arboleda urbana. Y junto a las campañas de forestación, orientar sobre el cuidado que necesita un árbol.
Es lo que pasa con las Áreas Protegidas; hay que cuidarlas, pero también darle alternativas a la gente de las zonas aledañas.La gestión de la arboleda urbana y el ornato de la ciudad deberían ser tomados en serio, y hacer brotar plantas que además de dar sombra, agua y purificar el aire, embellezcan el ambiente. Y los patios podrían convertirse en jardines o huertos, al menos en época de lluvia, y evitar árboles enfermos que por falta de gestión, en vez de ser útiles, causen problemas y afeen la ciudad.
A propósito, recuerdo el parque de Jinotega, de hace muchos años, era muy bonito, luego lo encontré podado casi a la raíz. Desconozco cómo está ahora. Ojalá haya vuelto a ser tan lindo y agradable como era.
El Nuevo Dirio. Managua, Nicaragua - Miércoles 10 de Octubre de 2007 -
Suscribirse a:
Entradas (Atom)