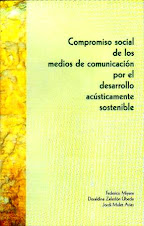Doraldina Zeledón Úbeda
Mayo 19, 2006.
¡Qué inmenso llano!
¿Y dónde están los pinares?
La Nicaraguan Pine Company se los ha llevado,
mirad los troncos negros comidos por el agua.
“La Mosquitia”, Ernesto Gutiérrez, 1929.
Miles de tucas sobre el río… Se pudrirá el agua y la madera. Y el aire fresco. Como podrida tienen la conciencia los depredadores que con hilos manejan todo desde arriba como un titiritero (sólo que éste lo hace con fines educativos y recreativos, y el otro con fines lucrativos). Y podridos de impotencia estarán también los campesinos y pequeños productores porque ahora no tienen trabajo, sólo Estado de Emergencia en el que siempre han estado.
Un minuto de silencio por nosotros y nosotras, por las futuras generaciones. Un minuto de silencio por los miles de árboles tumbados, por todo lo que se llevaron junto a cada árbol: el nicho ecológico de otras plantas y de los animales que crecían bajo su sombra, el suelo roturado que será arrastrado por la lluvia. Se llevaron la respiración y los alimentos de miles de niños y niñas. Y de los no nacidos. Se llevaron el agua, la salud y la vida. Esto también es un aborto. ¡Y masivo! Imaginemos sobre el río, como las tucas, a miles de recién nacidos muertos ¿Acaso nos conmueve?
Se llevaron el hogar de los pájaros que cada vez escasean más, tanto por la caza como porque se ven obligados a buscar otro lugar o porque el ruido los corre. A veces se cree que el ruido está sólo en las ciudades, pero la tecnología mal utilizada es un elemento más en la depredación del bosque: tractores, camiones, motosierras, motores, vehículos, motos y la misma voz (digo gritos) de la gente. Todos estos ruidos afectan la flora y la fauna. ¿Qué puede hacer un conejito o un venado ante el ruido de una motosierra? ¿Cuánto ruido puede aguantar un gorrión o un pequeño colibrí? ¿Y por qué ya no se ve el quetzal? Ni la urraca. Leía hace poco, en un libro de lingüística, que las aves tienen sus ritos, sus cantos y silencios para atraer a su pareja, pero cuando ya no se pueden escuchar debido al ruido, se aíslan y termina la posibilidad de una nueva generación.
Con frecuencia y desde hace mucho tiempo se dice que ya hay una lista de nombres de la mafia maderera. Si ya existe, ¿por qué no se da a conocer? ¿Hay otro tipo de mafia detrás? Toda esa madera, ¿será llevada como cuerpo del delito ante los tribunales? ¿Por qué no se procesa para que no se pierda?, pues a los culpables nunca los van a procesar ¿Por qué no se utiliza para escuelas en el campo, para pizarrones, para las chozas de los campesinos? Para la casa de la maestra rural. O para puentes que tanta falta hacen o para carretas y cajas fúnebres.
Hay tanta carencia, que en vez de estar a la expectativa de otro “gran destape” que no destapará nada y sí encubrirá mucho y gastará más dinero, ¿por qué no buscar cómo recuperar (en el buen sentido) lo que se pueda y dar una solución a la economía de la zona, a la reforestación del terreno y de la conciencia? ¿Por qué no ampliar ya la educación ambiental integral en todo el sector educativo?, porque las personas mayores ya no podemos dar mucho, la protección del medioambiente está en la niñez y en la juventud, una cabeza ya madura no reforesta, más aún si tiene bien arraigada la semilla de la depredación y el lucro. Sin una educación ambiental de verdad, que forme valores, hábitos, “con-ciencia”, será imposible detener la destrucción del medioambiente, pues las leyes, los cargos públicos y las emergencias no funcionan sin convicción.
¿Por qué no una industria de la madera? Me pregunto cuántos muebles podrían salir de Las Segovias. ¿Por qué no se da asistencia técnica para que la madera preciosa salga convertida en muebles preciosos y no en forma clandestina? ¿Qué muebles no podrían fabricar Masaya, Granada y Masatepe junto con Las Segovias?, y así no importar muebles basura que al mes hay que tirarlos y que, por cierto, debería ser prohibida su venta.
El Estado de Emergencia debería operativizarse en estrategias favorables a los afectados de la zona, para que salgan no sólo de la emergencia decretada, sino de la emergencia humana incrustada ya, en la tierra y en la gente.
Por último, pienso, en mis imaginarios, en una cruzada de poetas, músicos, pintores, fotógrafos, cineastas y demás almas sensitivas, para que con su fuerza expresiva y su razón eleven una plegaria multitudinaria e “interartística”, y tal vez puedan ablandar corazones y sensibilizar cerebros. O para que las futuras generaciones puedan ver a través del arte, lo que se les negó.
Y entonces, el epitafio universal, como un diálogo angustioso con las futuras generaciones, podrían ser estos versos de Rubén Darío, adaptados al desastre ecológico:
“Sueña hijo mío, todavía, y cuando crezcas,
perdóname el fatal don de darte la vida
que yo hubiera querido de azul y rosas frescas”.
“A Phocas el campesino”, Rubén Darío.
Mayo 19, 2006.
¡Qué inmenso llano!
¿Y dónde están los pinares?
La Nicaraguan Pine Company se los ha llevado,
mirad los troncos negros comidos por el agua.
“La Mosquitia”, Ernesto Gutiérrez, 1929.
Miles de tucas sobre el río… Se pudrirá el agua y la madera. Y el aire fresco. Como podrida tienen la conciencia los depredadores que con hilos manejan todo desde arriba como un titiritero (sólo que éste lo hace con fines educativos y recreativos, y el otro con fines lucrativos). Y podridos de impotencia estarán también los campesinos y pequeños productores porque ahora no tienen trabajo, sólo Estado de Emergencia en el que siempre han estado.
Un minuto de silencio por nosotros y nosotras, por las futuras generaciones. Un minuto de silencio por los miles de árboles tumbados, por todo lo que se llevaron junto a cada árbol: el nicho ecológico de otras plantas y de los animales que crecían bajo su sombra, el suelo roturado que será arrastrado por la lluvia. Se llevaron la respiración y los alimentos de miles de niños y niñas. Y de los no nacidos. Se llevaron el agua, la salud y la vida. Esto también es un aborto. ¡Y masivo! Imaginemos sobre el río, como las tucas, a miles de recién nacidos muertos ¿Acaso nos conmueve?
Se llevaron el hogar de los pájaros que cada vez escasean más, tanto por la caza como porque se ven obligados a buscar otro lugar o porque el ruido los corre. A veces se cree que el ruido está sólo en las ciudades, pero la tecnología mal utilizada es un elemento más en la depredación del bosque: tractores, camiones, motosierras, motores, vehículos, motos y la misma voz (digo gritos) de la gente. Todos estos ruidos afectan la flora y la fauna. ¿Qué puede hacer un conejito o un venado ante el ruido de una motosierra? ¿Cuánto ruido puede aguantar un gorrión o un pequeño colibrí? ¿Y por qué ya no se ve el quetzal? Ni la urraca. Leía hace poco, en un libro de lingüística, que las aves tienen sus ritos, sus cantos y silencios para atraer a su pareja, pero cuando ya no se pueden escuchar debido al ruido, se aíslan y termina la posibilidad de una nueva generación.
Con frecuencia y desde hace mucho tiempo se dice que ya hay una lista de nombres de la mafia maderera. Si ya existe, ¿por qué no se da a conocer? ¿Hay otro tipo de mafia detrás? Toda esa madera, ¿será llevada como cuerpo del delito ante los tribunales? ¿Por qué no se procesa para que no se pierda?, pues a los culpables nunca los van a procesar ¿Por qué no se utiliza para escuelas en el campo, para pizarrones, para las chozas de los campesinos? Para la casa de la maestra rural. O para puentes que tanta falta hacen o para carretas y cajas fúnebres.
Hay tanta carencia, que en vez de estar a la expectativa de otro “gran destape” que no destapará nada y sí encubrirá mucho y gastará más dinero, ¿por qué no buscar cómo recuperar (en el buen sentido) lo que se pueda y dar una solución a la economía de la zona, a la reforestación del terreno y de la conciencia? ¿Por qué no ampliar ya la educación ambiental integral en todo el sector educativo?, porque las personas mayores ya no podemos dar mucho, la protección del medioambiente está en la niñez y en la juventud, una cabeza ya madura no reforesta, más aún si tiene bien arraigada la semilla de la depredación y el lucro. Sin una educación ambiental de verdad, que forme valores, hábitos, “con-ciencia”, será imposible detener la destrucción del medioambiente, pues las leyes, los cargos públicos y las emergencias no funcionan sin convicción.
¿Por qué no una industria de la madera? Me pregunto cuántos muebles podrían salir de Las Segovias. ¿Por qué no se da asistencia técnica para que la madera preciosa salga convertida en muebles preciosos y no en forma clandestina? ¿Qué muebles no podrían fabricar Masaya, Granada y Masatepe junto con Las Segovias?, y así no importar muebles basura que al mes hay que tirarlos y que, por cierto, debería ser prohibida su venta.
El Estado de Emergencia debería operativizarse en estrategias favorables a los afectados de la zona, para que salgan no sólo de la emergencia decretada, sino de la emergencia humana incrustada ya, en la tierra y en la gente.
Por último, pienso, en mis imaginarios, en una cruzada de poetas, músicos, pintores, fotógrafos, cineastas y demás almas sensitivas, para que con su fuerza expresiva y su razón eleven una plegaria multitudinaria e “interartística”, y tal vez puedan ablandar corazones y sensibilizar cerebros. O para que las futuras generaciones puedan ver a través del arte, lo que se les negó.
Y entonces, el epitafio universal, como un diálogo angustioso con las futuras generaciones, podrían ser estos versos de Rubén Darío, adaptados al desastre ecológico:
“Sueña hijo mío, todavía, y cuando crezcas,
perdóname el fatal don de darte la vida
que yo hubiera querido de azul y rosas frescas”.
“A Phocas el campesino”, Rubén Darío.